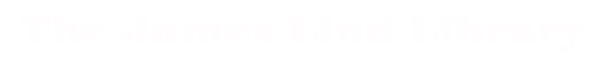Tratar de ayudar más que dañar
¿Por qué necesitamos pruebas auténticas de los tratamientos en la atención médica? ¿No han hecho los médicos, durante siglos, “lo mejor que pudieron” por sus pacientes? Lamentablemente, hay muchos ejemplos de médicos y de otros profesionales de la salud que han hecho mal a sus pacientes a partir de decisiones respecto del tratamiento que no se basaban en información proveniente de lo que ahora consideramos evidencia confiable sobre los efectos de los tratamientos. Si hacemos una visión retrospectiva, profesionales de la salud de la mayoría —si no de todas— las esferas han dañado a sus pacientes sin intención de hacerlo, a veces en una escala demasiado grande (si desea ejemplos, haga clic aquí). De hecho, en ocasiones los pacientes mismos han dañado a otros pacientes cada vez que, en función de teorías no probadas y experiencias personales limitadas, los incentivaron a utilizar tratamientos que terminaron siendo dañinos. El tema no es si debemos o no culpar a estas personas, sino si es posible reducir los efectos dañinos de tratamientos no probados adecuadamente. Y, en gran medida, es posible.<
Reconocer que los tratamientos pueden, a veces, hacer más daño que bien es un prerrequisito para reducir el daño no intencional (Gregory 1772; Haygarth 1800 ; Fordyce 1802; Behring 1893). Entonces, necesitamos estar listos para admitir que existen dudas sobre los efectos de los tratamientos y para promover pruebas de esos tratamientos de manera tal que se reduzca la incertidumbre. Esas son pruebas auténticas.
Por qué las teorías sobre los efectos de los tratamientos deben probarse en la práctica
 A menudo las personas han resultado dañadas porque los tratamientos sólo se basaban en teorías sobre cómo debería tratarse la enfermedad, sin una prueba de cómo esas teorías funcionaban en la práctica. Por ejemplo, durante siglos las personas creyeron que las enfermedades eran causadas por “desequilibrios humorales” y, en consecuencia, se purgaba a los pacientes, se les extraía sangre, se los hacía vomitar y tomar rapé, con la convicción de que esto terminaría con los supuestos desequilibrios. Sin embargo, en el siglo XVII, un solitario médico flamenco fue suficientemente impertinente como para desafiar a las autoridades médicas de la época a que evaluaran la validez de sus teorías proponiéndoles una prueba auténtica de los resultados de esos tratamientos tan desagradables (Van Helmont 1648).
A menudo las personas han resultado dañadas porque los tratamientos sólo se basaban en teorías sobre cómo debería tratarse la enfermedad, sin una prueba de cómo esas teorías funcionaban en la práctica. Por ejemplo, durante siglos las personas creyeron que las enfermedades eran causadas por “desequilibrios humorales” y, en consecuencia, se purgaba a los pacientes, se les extraía sangre, se los hacía vomitar y tomar rapé, con la convicción de que esto terminaría con los supuestos desequilibrios. Sin embargo, en el siglo XVII, un solitario médico flamenco fue suficientemente impertinente como para desafiar a las autoridades médicas de la época a que evaluaran la validez de sus teorías proponiéndoles una prueba auténtica de los resultados de esos tratamientos tan desagradables (Van Helmont 1648).
 Para comienzos del siglo XIX, los cirujanos militares británicos habían comenzado a mostrar los efectos perjudiciales de la sangría para el tratamiento de las “fiebres” (Robertson 1804; Lesassier Hamilton 1816). Unas pocas décadas más tarde, un médico parisino volvía a desafiar estas prácticas (Louis 1835). Sin embargo, a comienzos del siglo XX, aún se acusaba de negligentes a algunos médicos ortodoxos de Boston, Estados Unidos, que no utilizaban la sangría para tratar la neumonía (Silverman 1980). De hecho, Sir William Osler, una de las autoridades médicas mundiales más influyentes y generalmente cautelosa en la recomendación de tratamientos no probados, decía a sus lectores: “Por cierto, durante las últimas décadas hemos extraído demasiado poca sangre. La neumonía es una de las enfermedades en las que una venesección [sangría] puede salvar vidas. Para que sea útil, debe hacerse a tiempo. En un hombre sano y vigoroso con fiebre alta y pulso saltón, la extracción de veinte a treinta onzas de sangre es en todo sentido beneficiosa.” (Osler 1892)
Para comienzos del siglo XIX, los cirujanos militares británicos habían comenzado a mostrar los efectos perjudiciales de la sangría para el tratamiento de las “fiebres” (Robertson 1804; Lesassier Hamilton 1816). Unas pocas décadas más tarde, un médico parisino volvía a desafiar estas prácticas (Louis 1835). Sin embargo, a comienzos del siglo XX, aún se acusaba de negligentes a algunos médicos ortodoxos de Boston, Estados Unidos, que no utilizaban la sangría para tratar la neumonía (Silverman 1980). De hecho, Sir William Osler, una de las autoridades médicas mundiales más influyentes y generalmente cautelosa en la recomendación de tratamientos no probados, decía a sus lectores: “Por cierto, durante las últimas décadas hemos extraído demasiado poca sangre. La neumonía es una de las enfermedades en las que una venesección [sangría] puede salvar vidas. Para que sea útil, debe hacerse a tiempo. En un hombre sano y vigoroso con fiebre alta y pulso saltón, la extracción de veinte a treinta onzas de sangre es en todo sentido beneficiosa.” (Osler 1892)
 Si bien la necesidad de comprobar la validez de las teorías en la práctica fue reconocida por algunos hace al menos mil años (Ibn Hindu siglos X-XI), este importante principio es aún ignorado con demasiada frecuencia. Benjamin Spock, el influyente pediatra estadounidense, por ejemplo, se basó en teorías no probadas para informar a los lectores de su libro mejor vendidoBaby and Child Care (Cuidado de los bebés y de los niños) que la desventaja de que los bebés durmieran boca arriba era que, si vomitaban, corrían mayor riesgo de ahogarse. En consecuencia, el Dr. Spock aconsejó a los millones de lectores que incentivaran a sus bebés a dormir boca abajo (Spock, 1966). Sabemos que esta recomendación, aparentemente racional en teoría, provocó que decenas de miles de bebés murieran de muerte súbita (Gilbert et al. 2004).
Si bien la necesidad de comprobar la validez de las teorías en la práctica fue reconocida por algunos hace al menos mil años (Ibn Hindu siglos X-XI), este importante principio es aún ignorado con demasiada frecuencia. Benjamin Spock, el influyente pediatra estadounidense, por ejemplo, se basó en teorías no probadas para informar a los lectores de su libro mejor vendidoBaby and Child Care (Cuidado de los bebés y de los niños) que la desventaja de que los bebés durmieran boca arriba era que, si vomitaban, corrían mayor riesgo de ahogarse. En consecuencia, el Dr. Spock aconsejó a los millones de lectores que incentivaran a sus bebés a dormir boca abajo (Spock, 1966). Sabemos que esta recomendación, aparentemente racional en teoría, provocó que decenas de miles de bebés murieran de muerte súbita (Gilbert et al. 2004).
 La utilización de medicamentos para prevenir anormalidades en el ritmo cardíaco en personas con infartos es otro ejemplo del riesgo que representa llevar a la práctica una teoría no probada. Dado que las anormalidades en el ritmo cardíaco están asociadas con un mayor riesgo de muerte temprana después de un infarto, la teoría sostenía que estos medicamentos reducirían la cantidad de esas muertes tempranas. No obstante, que una teoría parezca razonable no necesariamente significa que sea acertada. Años después de que los medicamentos obtuvieran la licencia y se adoptaran en la práctica, se descubrió que, de hecho, aumentaban el riesgo de muerte súbita después del infarto. Se ha calculado que, en el momento culminante de su utilización a fines de la década de 1980, pueden haber matado hasta 70.000 personas por año solamente en los Estados Unidos (Moore 1995), muchas más personas que la cantidad de estadounidenses muertos en la guerra de Vietnam.
La utilización de medicamentos para prevenir anormalidades en el ritmo cardíaco en personas con infartos es otro ejemplo del riesgo que representa llevar a la práctica una teoría no probada. Dado que las anormalidades en el ritmo cardíaco están asociadas con un mayor riesgo de muerte temprana después de un infarto, la teoría sostenía que estos medicamentos reducirían la cantidad de esas muertes tempranas. No obstante, que una teoría parezca razonable no necesariamente significa que sea acertada. Años después de que los medicamentos obtuvieran la licencia y se adoptaran en la práctica, se descubrió que, de hecho, aumentaban el riesgo de muerte súbita después del infarto. Se ha calculado que, en el momento culminante de su utilización a fines de la década de 1980, pueden haber matado hasta 70.000 personas por año solamente en los Estados Unidos (Moore 1995), muchas más personas que la cantidad de estadounidenses muertos en la guerra de Vietnam.
 Por el otro lado, la confianza erróneamente depositada en el pensamiento teórico como guía de la práctica también provocó que algunos tratamientos se rechazaran de manera inapropiada porque los investigadores no creyeron que pudieran funcionar. Las teorías basadas en los resultados de la investigación realizada en animales, por ejemplo, a veces predicen correctamente los resultados de las pruebas del tratamiento en humanos. Pero éste no siempre es el caso. Basándose en los resultados de experimentos realizados en ratas, algunos investigadores se convencieron de que no tenía sentido administrar medicamentos para disolver los coágulos (trombolíticos) a pacientes que habían sufrido infartos más de seis horas antes. Si estos pacientes no hubieran participado en algunas de las pruebas auténticas de estos medicamentos, no sabríamos ahora que pueden beneficiarse con dicho tratamiento (Fibrinolytic Therapy Trialists’ Collaborative Group 1994).
Por el otro lado, la confianza erróneamente depositada en el pensamiento teórico como guía de la práctica también provocó que algunos tratamientos se rechazaran de manera inapropiada porque los investigadores no creyeron que pudieran funcionar. Las teorías basadas en los resultados de la investigación realizada en animales, por ejemplo, a veces predicen correctamente los resultados de las pruebas del tratamiento en humanos. Pero éste no siempre es el caso. Basándose en los resultados de experimentos realizados en ratas, algunos investigadores se convencieron de que no tenía sentido administrar medicamentos para disolver los coágulos (trombolíticos) a pacientes que habían sufrido infartos más de seis horas antes. Si estos pacientes no hubieran participado en algunas de las pruebas auténticas de estos medicamentos, no sabríamos ahora que pueden beneficiarse con dicho tratamiento (Fibrinolytic Therapy Trialists’ Collaborative Group 1994).
Las observaciones en la práctica clínica o en la investigación en laboratorio y en animales sugieren que determinados tratamientos beneficiarán o no beneficiarán a los pacientes, pero estos y muchos otros ejemplos dejan en claro que es fundamental utilizar pruebas auténticas para averiguar si, en la práctica, estos tratamientos ayudan más que lo que dañan o viceversa.
No probar en la práctica las teorías sobre los tratamientos no es la única causa prevenible de las tragedias ocasionadas por los tratamientos. Estas tragedias también se han producido debido a que las pruebas utilizadas para evaluar los efectos de los tratamientos no fueron confiables sino engañosas. Las pruebas auténticas requieren tomar medidas para reducir la probabilidad de que los efectos de los prejuicios y de la casualidad nos engañen .
 En la década de 1950, por ejemplo, la teoría y pruebas mal controladas que generaron evidencia no confiable sugirieron que, si se administraba una hormona sexual sintética —el dietilstilbestrol (DES)— a mujeres embarazadas con antecedentes de abortos espontáneos y nacimientos muertos, aumentaría la probabilidad de buenos resultados en embarazos posteriores. Si bien pruebas auténticas habían sugerido que el DES no daba resultado, la teoría y la evidencia no confiable —además de una comercialización agresiva— lograron que el DES se recetara a millones de mujeres embarazadas durante las décadas siguientes. Las consecuencias fueron desastrosas: algunas de las hijas de mujeres que habían recibido DES desarrollaron cánceres de vagina y otros niños padecieron otros problemas de salud, incluidas malformaciones de sus órganos reproductores e infertilidad (Apfel y Fisher 1984).
En la década de 1950, por ejemplo, la teoría y pruebas mal controladas que generaron evidencia no confiable sugirieron que, si se administraba una hormona sexual sintética —el dietilstilbestrol (DES)— a mujeres embarazadas con antecedentes de abortos espontáneos y nacimientos muertos, aumentaría la probabilidad de buenos resultados en embarazos posteriores. Si bien pruebas auténticas habían sugerido que el DES no daba resultado, la teoría y la evidencia no confiable —además de una comercialización agresiva— lograron que el DES se recetara a millones de mujeres embarazadas durante las décadas siguientes. Las consecuencias fueron desastrosas: algunas de las hijas de mujeres que habían recibido DES desarrollaron cánceres de vagina y otros niños padecieron otros problemas de salud, incluidas malformaciones de sus órganos reproductores e infertilidad (Apfel y Fisher 1984).
 Los problemas generados por pruebas inadecuadas de los tratamientos continúan presentándose. Una vez más, como resultado de evidencia no confiable y de una comercialización agresiva, se convenció a millones de mujeres de que utilizaran la terapia de reemplazo hormonal (TRH) no sólo porque podía reducir los molestos síntomas de la menopausia sino también porque se afirmaba que reduciría las posibilidades de que sufrieran infartos y accidentes cerebrovasculares. Cuando estas reivindicaciones sobre el tratamiento se evaluaron en pruebas auténticas, los resultados demostraron que, lejos de reducir los riesgos de infarto y accidente cerebrovascular, la TRH no sólo aumenta los riesgos de estas afecciones a veces fatales, sino que también tiene otros efectos secundarios no deseados (McPherson 2004).
Los problemas generados por pruebas inadecuadas de los tratamientos continúan presentándose. Una vez más, como resultado de evidencia no confiable y de una comercialización agresiva, se convenció a millones de mujeres de que utilizaran la terapia de reemplazo hormonal (TRH) no sólo porque podía reducir los molestos síntomas de la menopausia sino también porque se afirmaba que reduciría las posibilidades de que sufrieran infartos y accidentes cerebrovasculares. Cuando estas reivindicaciones sobre el tratamiento se evaluaron en pruebas auténticas, los resultados demostraron que, lejos de reducir los riesgos de infarto y accidente cerebrovascular, la TRH no sólo aumenta los riesgos de estas afecciones a veces fatales, sino que también tiene otros efectos secundarios no deseados (McPherson 2004).
Estos ejemplos de la necesidad de realizar pruebas auténticas de los tratamientos son sólo unos pocos de los muchos que muestran la manera en que los tratamientos pueden hacer más daño que bien. Es necesario que aumentemos nuestro conocimiento sobre las pruebas auténticas de los tratamientos para que —incluida una dosis saludable de escepticismo— podamos evaluar las reivindicaciones sobre los efectos de los tratamientos con mayor sentido crítico. De esa forma, todos estaremos en mejores condiciones de juzgar qué tratamientos pueden generar más beneficios que perjuicios.
Los principios que gobiernan las pruebas auténticas de los tratamientos han ido evolucionando durante siglos, y continúan haciéndolo.